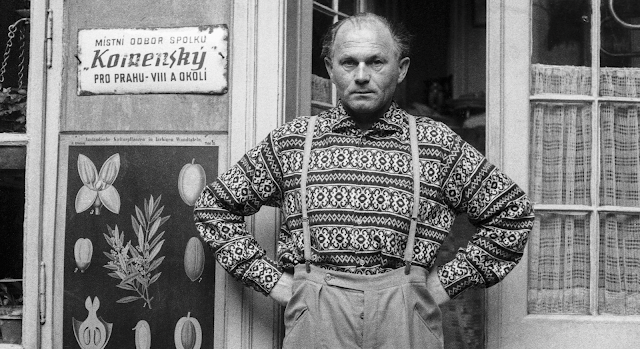Disneylandias del horror
La idea se me ocurrió hace años, cuando vi a un niño correr tras la cabeza recién arrancada de la estatua de Sadam. Varios hombres la arrastraban con cadenas por las calles de Bagdad y aquel niño, de unos diez años, la golpeaba sin parar con una alpargata. La caída de cualquier régimen totalitario debería ser siempre motivo de celebración, pero, en aquel momento, yo sentí pena por la estatua. Me puse en su lugar y me pregunté si de verdad tendría ella la culpa de tanto dolor.
Días antes, en Filipinas, alguien hizo explotar desde dentro el mayor monumento erigido en honor al dictador Marcos: un gigantesco busto de piedra tallado en lo alto de las montañas de Benguet, no muy lejos de Manila. La estatua reventó a la altura de los ojos. El resultado de la explosión fue devastadoramente hermoso. Lo hermoso, pienso, fue que la estatua encontrase en la muerte su verdadero contexto.
Pero, ¿qué ocurre con el resto de estatuas de tiranos muertos o derrocados? ¿Dónde acaban? ¿Ocultas en las bodegas de algún museo o institución estatal? ¿Fundidas como los cañones de la batalla de Wad-Ras y convertidas en leones decorativos? En España, entre otros muchos recuerdos franquistas, sobreviven cinco estatuas del Generalísimo. Cuatro de ellas, ecuestres.
Esto me lleva a pensar en David Cerný. En su estatua de San Wenceslao, en Praga. Idéntica a la que preside su propia plaza, salvo por un detalle: el caballo sobre el que se sienta el santo está muerto y colgado boca abajo. Podría decirse que ridiculiza un símbolo nacional y, sin embargo, los checos lo exhiben con orgullo y sorprendente sentido del humor. Ahí está la clave: en el humor. Los peores traumas se superan así. De las mayores tragedias se recupera uno encontrando motivos para la risa. Me pregunto si aquí podríamos hacer con las estatuas de Franco lo mismo que Černý hizo con San Wenceslao. Y no necesito ni responderme. Ya sé que no.
Estos días, Sergei Loznitsa presentaba en Venecia su último documental, Austerlitz, donde se pregunta por la banalización del dolor y la memoria histórica. Pone el foco sobre la ligereza con que miles de turistas deciden dedicar horas de ocio a recorrer lugares cargados de horror con la misma actitud con que visitarían un centro comercial. Yo no hablo de eso. No hablo de pasar por encima del dolor ni de las víctimas. Hablo de algo muy distinto.
Sueño con un mundo en que podamos vengarnos del horror riéndonos en su cara. Imagino parques enormes, espacios abiertos, repletos de partes de estatuas de grandes asesinos megalómanos, reducidas ahora al paroxismo de la cotidianidad. Veo a jóvenes declarándose amor eterno bajo el gigantesco pie de Mao, a viejos jugando tranquilamente a la petanca junto a la cabeza semienterrada de Franco y a niños columpiándose, felices, de los dedos de la gran mano de Stalin. ¿Puede existir mayor venganza que esa para quien solo quiso inspirar terror y sometimiento? Lo dudo.